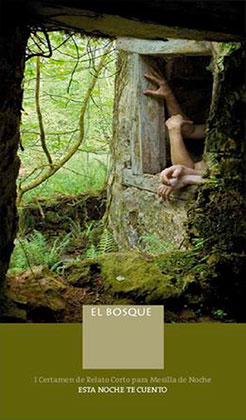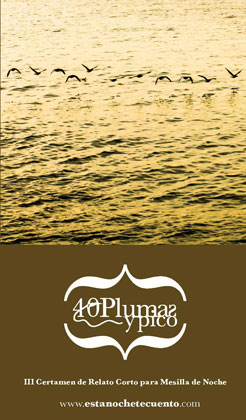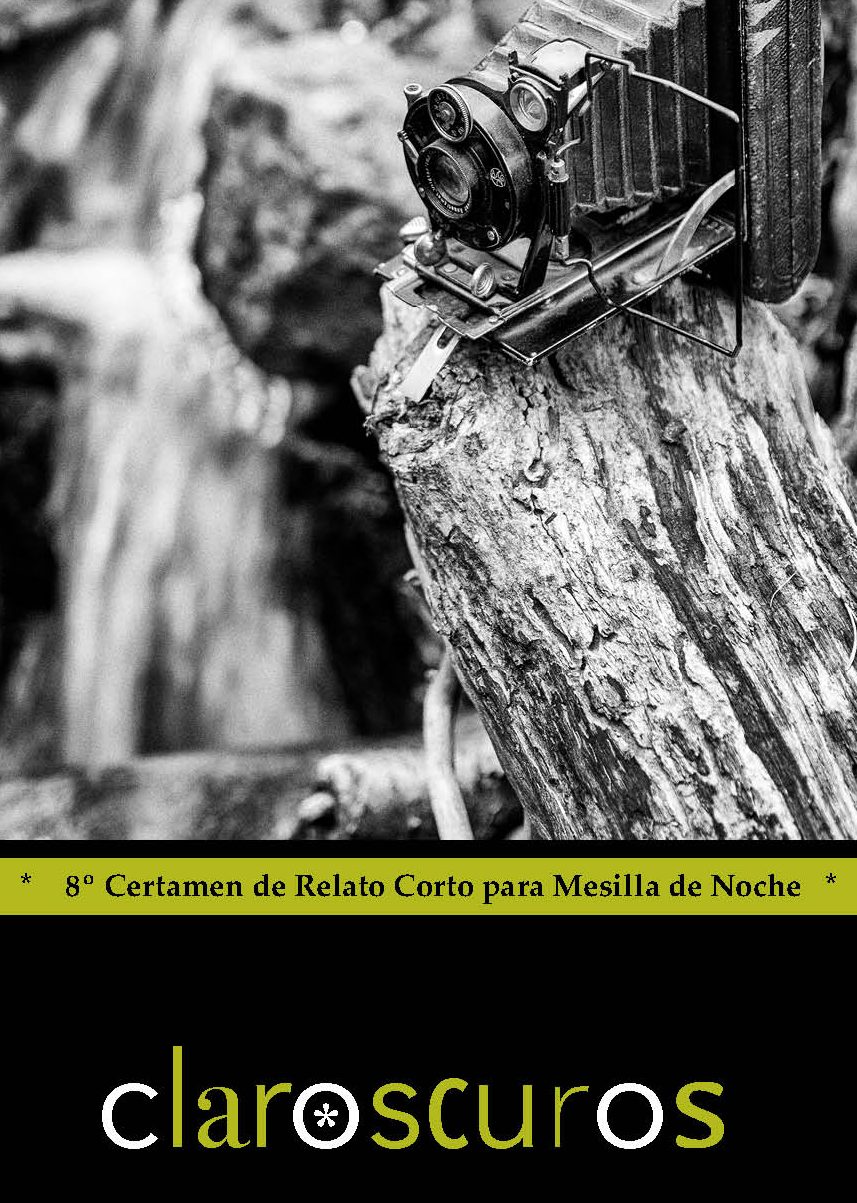¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


En momentos de estrés, se ve dominado por aquel recuerdo infantil en el que el padre Severo, su profesor de religión, tras errar una pregunta, le obligó a escribir en la pizarra, cien veces, la respuesta correcta. ¿Cuáles son las virtudes teologales, Martínez? Regresa entonces de nuevo ese incontrolable hormigueo en la mano diestra. Esa particular reacción es de sobra conocida por su mujer, que todavía lamenta haberle mandado a él al Registro para inscribir a las trillizas, Fe, Esperanza y Caridad.
No sabe qué le ha dolido más, si el apodo que le ha puesto el imbécil de su hermano, la carcajada de su padre o la completa indiferencia de su madre, que apenas le miró mientras él la recitaba frente a ella, en la cocina, tan ilusionado como nervioso. Resignado, hace una bola con la poesía que tantas horas dedicó a componer y la encesta con tristeza en el cubo rebosante de restos de fruta y al que, según el implacable jurado, ha ido a parar todo ese tiempo. Y, prometiéndose no volver a escribir nunca, a la vez que un profundo vacío se instala para siempre en su interior, se encierra en su habitación, abre el libro de mates y empieza a recitar la tabla del ocho.
Aquel fotón se escapó de la estrella de neutrones sin despedirse de sus amigas. Se había enamorado y se fue detrás del amor. A ver si le alcanzaba. Le habían dicho que solo en el estado cuántico del amor alcanzaría la felicidad. Se lo había dicho un protón en el que siempre tuvo fe. Por eso lo hizo. Por eso se fue. Sabía que no se equivocaba. Sabía que lo conseguiría.
En plena discusión, agarró con todopoderosa fuerza el brazo de su ángel más perfecto, guardián del trono divino.
— Detente, o te destruiré.
— No lo harás, me necesitas. Sin mí, tu propia existencia no tiene sentido.
— ¡A un bebé, Lucifer! ¡A un bebé! ¿Cómo puedes siquiera pensar en provocarle una meningitis?
— En tus manos tienes presente, pasado y futuro. Tu conocimiento es absoluto e ilimitado. Sabes exactamente qué pasará, ¿verdad…?
¡¿Ahora callas?!… Ah, naturalmente: ¡el libre albedrío…!
Lo siento, querido padre, pero es algo que nunca alcanzaré a entender.
— ¿Qué sabrás tú, maldito rebelde? Olvidas que nada está por encima de mis designios. ¡Nadie…!, y mucho menos tú. Es inútil que lo intentes. Obedéceme o despídete del reino de los cielos.
— ¡Suéltame! Tengo que hacerlo. A pesar de todo. A pesar de ti.
Poco tiempo después, en una aldea cercana a la frontera con Baviera, las repentinas fiebres y convulsiones que durante los últimos días consumían la vida de un neonato, desaparecieron providencialmente. Por la mañana, el pequeño despertó sano y hambriento. Todo el pueblo, también la comunidad judía, oró aliviado por la milagrosa curación de su nuevo vecinito, el pequeño Adolf.
No le costó al vendaval empujar —sin armar mucho estrépito― las ventanas mal encajadas del dormitorio del anciano y entrar como una bocanada en la habitación. En ese instante, el hombre se revolvió en el jergón, tosió, quizá sintió frío, momento que el viento aprovechó para tornarse brisa trayendo consigo el frescor terroso y límpido del rocío y apaciguando el sueño del durmiente.
En la pared, la llama de la vela encendida a San Rafael proyectaba sombras siniestras que serpenteaban como fantasmas. Verlas daba pavor; oír sus alaridos sobrenaturales habría helado la sangre. Deformaban en muecas grotescas sus bocas, se sacaban los ojos que pendían como pingajos de las cuencas vacías, alargaban sus manos de uñas astilladas fuera del tabique, ansiosas por salir de allí agigantadas por el fuego que esa corriente de aire ―antes vendaval, ahora guadaña de humo― iba a provocar volcando la vela y poniendo en contacto el pabilo con el tapete de ganchillo.
Pero el cirio rodó sobre la mesilla y cayó al suelo de baldosas y, aunque siguió ardiendo unos minutos, los esperpentos de la pared apenas siguieron meciéndose, desganados, sin otro deseo que el de desvanecerse cuando toda la cera se hubiera consumido.
Porfi, deja la puerta abierta y la luz del pasillo encendida, le digo después del cuento, el beso de esquimal y la oración al ángel de la guarda. Mi abuela lo hace, cree que soy miedoso.
Una vez cerró la puerta y apenas pude dormir por los ronquidos. Se ve que mi ángel es ya mayor y está delicado de los pulmones, como el abu. Por eso se esconde en el armario ropero y usa sus batas y sus zapatillas. Se cree invisible, pero arrastra los pies, escupe y gruñe raro. Cuando voy a casa de los abuelos lo siento cerca de noche y de día. Al principio era amable, pero desde que cumplí ocho años está muy, pero que muy pesado. Últimamente tose mucho y a veces me pide que le haga un huequito en la cama. Esas veces no me deja descansar, ocupa demasiado espacio. Entonces rezo una oración secreta. La abuela siempre dice que hay que tener fe. Pido que me deje solo, que me desampare, que salga de la habitación.
No le cuento nada a la abuela de lo de su ángel. La pobre cree que aún está en forma, que me hace dulce compañía.
El 16 de diciembre de 1857 sor Juana María del Espíritu Santo perdió la fe. Como andaba ya algo desmemoriada, con frecuencia extraviaba lugares, personas y prendas, por lo que no se preocupó demasiado. Buscó en la jofaina donde se lavaba, entre las pajas de la cunita del Niño y debajo del jergón de lana, pero no hubo manera de encontrarla. No es de extrañar. Aquella fe blanca e inocente que olvidó en la cocina fue confundida con azúcar molida y utilizada por las novicias para espolvorear mantecados y alfajores que expidió la tornera, sin que nadie advirtiera el error.
Desde aquel día Sor Juana tuvo que resignarse a repetir, faltos de la virtud teologal que les daba sentido, los rezos y labores que venía realizando desde que, siendo aún una chiquilla delgaducha, fue encerrada por sus parientes en el convento de Santa Lucerna. Nunca se atrevió a confesarse de tan grave pecado y vivió hasta su muerte temerosa del fuego del infierno. No podía imaginar que, a la hora del juicio, sería premiada por su descreimiento: bien sabía Dios que, gracias a este, se le llenó la iglesia de fieles devotísimos aquella Navidad y otras muchas que la siguieron.
Tiró la espada, rota como estaba ya no le servía de nada, su peso suponía una dificultad más en la triste huida. Al instante se arrepintió, su padre se la había regalado cuando se embarcó rumbo a Oriente. Se quitó el yelmo y la cota de malla que habían dejado de ofrecerle protección y tan solo servían para aumentar la temperatura de su cuerpo.
Se arrodilló en la hirviente arena con la intención de rezar. Miró alrededor y comprobó que no había nada salvo desolación. Desolación y un sol empecinado en abrasar a cualquiera que tuviera la osadía de retarle.
Las palabras de la oración se ahogaron en lágrimas que le recordaban su hogar. Le pareció ver el rio que canturreaba cerca de la aldea, las verdes laderas de las montañas, los campos embarazados de trigo, los arboles, altruistas, regalando sus frutos. Creyó escuchar el jolgorio de los niños y las insinuantes sonrisas de las doncellas.
Sin fuerzas, y abandonado por la esperanza, se tumbo en la arena esperando que la muerte le llevara de vuelta a casa.
Todo era comunión en mi casa. Tal vez fuera cuestión de espacio. Compartíamos un único armario en un remolino de trajes con corbata, pantalones chicos, vestiditos con nido de abeja y faldas repletas de luto.
Un cajón, dividido en cuatro, ordenaba las facturas, las recetas familiares, mis notas y las de mi hermana y las fotos.
Tan solo un mueble del comedor estaba vacío. Allí nadie guardaba nada. En ese aparador, mi madre soñaba colocar una cubertería de plata, una cristalería de cristal fino … y solía decir lo bien que iba a quedar en la casa nueva. Aunque de vez en cuando, en él, aparecía un billete de lotería. Tal vez fuera cuestión de fe.
Mi árbol de Navidad no tiene bolas de colores, ni tiene ramas, ni hojas. Está hecho de piedras, de rocas, de paredes lisas que resbalan. Si empiezo a escalar y miro hacia arriba no veo el cielo; no me desanimo, confío. Me aseguro el camino aceptando la ayuda de la cabra que me empuja hasta la pequeña cueva. Allí me refugio, descanso mientras contemplo el maravilloso paisaje de montaña. Al iniciar el ascenso otra vez, resbalo. Sin mirar hacia abajo escucho el sonido de las piedras al caer.
Veo pasar el águila que me regala una pluma. ¡Qué bien!, pienso, podré escribir con ella. Continúo sin mirar hacia arriba, no quiero saber dónde está el final. La piedra gris ante mi cara, siento que la soledad me acecha; entonces me concentro en la recompensa.
Cuando a mi derecha veo la bonita flor de las nieves, no la miro; a veces la belleza está ahí para distraernos de lo importante.
Una luz especial me anuncia que el objetivo está cerca, es la estrella que arañando el cielo brilla con intensidad.
Cuando consigo tocarla no celebro el triunfo. Miro hacia el abismo, vislumbro otras sombras pequeñas que comienzan su ascenso.
Algunas vibrisas de Benito, que murió el año pasado, una piedrecita de la playa de Salobreña, una rosa seca del ramo de novia de la prima Carmen, el dibujo que le hizo a su madre en tercero de Primaria, la llave antigua de la casa del pueblo, una foto de Ernesto a los quince años, otra foto de Ernesto a los veinte, el diario que escribió cuando se volvió a Chile con su padres, la bufanda que le regaló el último San Valentín y que él le devolvió en una caja de cartón con el resto de regalos, menos el reloj de bolsillo… Todo ello dispuesto en el orden preciso para que los rayos de sol incidieran por las mañanas en los ojos verdes que la observaban desde las imágenes, cada día más pálidas, más tristes, ya casi apagadas. Sabía que, cuando la mirada se borrara del todo, él, en la otra punta del mundo, desaparecería para siempre. Entonces ella podría dejar de rezar.
Tras reconocer, demasiado tarde, que nunca debí fiarme de él, la decepción y el enojo pertinentes han ido degenerando: sufro ahora pesar crónico, al asumir que jamás volveré a creer en mí.
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas